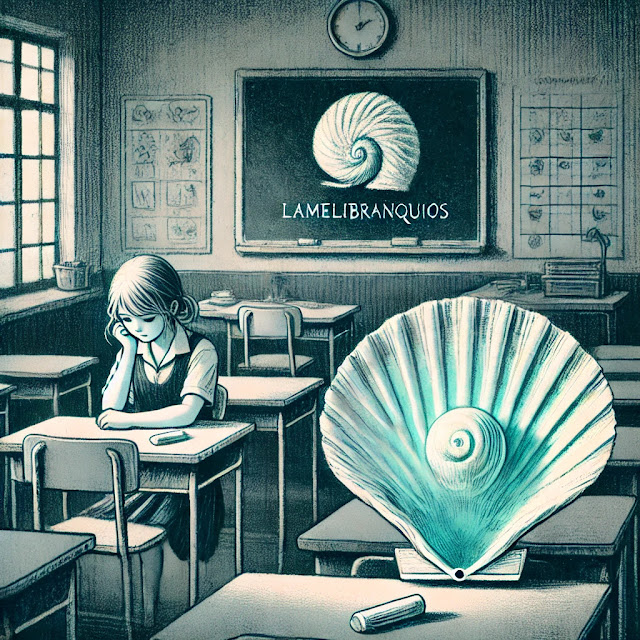La
tan cacareada multiculturalidad, impuesta a Europa desde hace años como
un valor que exalta la diversidad y promueve valores de inclusión,
merece, sin duda, una segunda y una tercera revisión crítica que, a
día de hoy, no está siendo permitida ni incentivada.
Nos la han presentado como un avance moral, como el signo de una
sociedad madura y tolerante, pero en la práctica se ha venido
convirtiendo en un proceso de desintegración donde solo una de las
partes, la europea de raíz cristiana, está siendo obligada a renunciar a
su historia, sus comidas, sus tradiciones y su fe.
Lo
más increíble es que a los pueblos de Europa no se les ha consultado si
desean abrir sus puertas a costumbres ajenas, a religiones
incompatibles con sus valores, o a normas de convivencia o vestimenta
que desdibujan el alma cultural que los ha sostenido durante siglos. La
multiculturalidad que se ha promovido no nace espontáneamente de una
migración natural, ni del respeto mutuo ni mucho menos del diálogo
sincero, sino desde el turbio propósito de una ingeniería social que
evidentemente, parece buscar la disolución de lo que aún queda de
identidad espiritual, cohesión familiar y conciencia histórica en las
sociedades europeas de raíz cristiana.
Obviamente no estamos ante un fenómeno natural. Es política. Es proyecto. Y es, según muchos valoramos, peligroso.
El
cristianismo, y esto hay que decirlo sin miedo, ha modelado las bases
éticas de la civilización occidental. Ha dado a la humanidad principios
como la dignidad individual, el valor del perdón, la defensa de la
conciencia, la separación progresiva entre lo espiritual y lo temporal, y
una cultura del amor que ha transformado lentamente los impulsos más
brutales de la historia. Aunque se hayan cometido errores y aunque
existan episodios oscuros como la Inquisición, el cristianismo ha sido
capaz de evolucionar hacia una visión más elevada del ser humano,
precisamente porque se sabe guiado por un mensaje que trasciende el
poder y el tiempo: el mensaje de Cristo.
A
menudo se trae a colación la Inquisición para descalificar esta
herencia, por eso es necesario hablar con datos y contexto. La
Inquisición española, en sus más de 350 años de existencia, produjo
entre 3.000 y 5.000 ejecuciones. En toda Europa, las distintas
inquisiciones no suman más de 50.000 muertes. No son cifras aceptables, y
tristemente existen, pero sí deben ser puestas en su marco histórico:
siglos de guerras religiosas, castigos civiles atroces, y sistemas
judiciales
embrionarios. La Iglesia, en muchos casos y aunque cueste creerlo, fue
más garantista que los tribunales civiles. Además, la propia tradición
cristiana produjo autocrítica, promovió la revisión, el perdón público, y
todas las reformas profundas que nos han traído a la actualidad.
Ahora
bien, comparemos esto con los sistemas legales y religiosos de raíz
islámica que aún hoy, en pleno siglo XXI, se practican y no como
excepción sino como norma: el matrimonio infantil, la lapidación por
adulterio, la pena de muerte a homosexuales, la persecución de apóstatas
y cristianos, el castigo corporal en la vía pública, y la absoluta
subordinación de la mujer entre otros. Todo esto con sustento teológico y
amparo estatal. Hay países donde aún hoy cualquier niña de 6 a 15 años
puede ser entregada forzosamente en matrimonio, o donde un hombre puede
golpear a su esposa o a la esposa de otro con 100 latigazos, por
mandato divino. Países donde decir “soy cristiano” puede costarte la
vida, y donde el Estado y la religión son uno solo.
Según la Lista Mundial de la Persecución 2025 publicada por la organización Puertas Abiertas,
los siguientes países presentan los niveles más altos de persecución
hacia los cristianos, incluyendo casos de violencia extrema y asesinatos
debido a su fe: Corea del Norte, Somalia, Yemen Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán y Afganistán. Aún no han incluido a Siria pero sabemos que allí la persecución a cristianos y a otros grupos está siendo feroz.
Concretamente
en países como Irán, Arabia Saudita o Yemen, ser homosexual o renunciar
al islam puede significar la ejecución pública. No estamos hablando de
errores del pasado, sino de prácticas presentes, institucionales y
sistemáticas, según los datos y estadísticas públicas que dispongo para
sustentar mis afirmaciones.
Y,
sin embargo, desde los micrófonos de Occidente, se nos repite que todas
las culturas valen lo mismo. Que hay que respetar todas las opiniones y
culturas. Que cuestionar estas prácticas es intolerancia y que oponerse
a su entrada sin filtro es xenofobia. Que hablar, en resumen, contra la
multiculturalidad es odio. Pero nadie está obligando al mundo islámico a
aceptar nuestros valores en sus países. Nadie promueve
multiculturalismo en Arabia Saudita o en Pakistán. Nadie defiende allí
el “derecho a la diferencia”. Solo se le exige a Europa la adaptación
forzosa, abrirse, callar, financiar y ceder.
Esta
imposición constante debilita la conciencia colectiva, desarma la
defensa espiritual de los pueblos, y somete a la sociedad a un
relativismo destructor. No se trata de odiar al diferente, de hecho ni
yo misma ni nadie de mi entorno ha expresado jamás odio, se trata sí,
de defender con firmeza lo verdadero. Y hay verdades que no pueden
negociarse y no todos los valores son iguales. No es lo mismo la
compasión que la lapidación. Y para afirmar esto me remito a las
palabras de Cristo, "quién esté libre de pecado que tire la primera
piedra".
No
es lo mismo el respeto a la conciencia que la pena de muerte por
apostasía. En concreto, no es lo mismo el mensaje de Jesucristo que el
de la Sharía. Y decirlo no es odio: es responsabilidad y sentido de la
preservación de nuestra vida y nuestros principios.
Si
Europa quiere sobrevivir como civilización viva, tiene que recordar lo
que la hizo grande: su raíz cristiana, su ética de la libertad, su
compasión estructurada en el bien, su amor por la verdad. No se trata de
imponer esa visión a los demás, sino de dejar de pedir perdón por ella.
Y de ejercer el derecho de admisión que todo pueblo libre debe tener
sobre su cultura, su tierra y sus hijos.
No se trata de rechazar al otro. Se trata de preguntarnos por qué solo
nosotros debemos ceder. ¿Por qué debemos borrar nuestras cruces,
silenciar nuestras campanas, dudar de nuestras raíces para que el otro
se sienta cómodo en nuestra casa o en nuestras escuelas? ¿Por qué se
exige respeto a culturas que no respetan, acogida a religiones que no
acogen en sus lugares de origen, y sumisión a ideologías que no
dialogan?
El
cristianismo ha sido y, aún es, el alma de Europa. Le dio hospitales,
universidades, arte, ciencia, una ética del perdón y de la conciencia.
Hoy Europa se arrodilla, calla y paga. Europa se deshace porque la
multiculturalidad que nos han impuesto no es encuentro entre iguales: es
una rendición unilateral. No es convivencia: es una lenta amputación de
nuestra identidad. Se nos prohíbe incluso pensarlo, discutirlo o
escribirlo, y si lo hacemos fácilmente podemos ser injustamente acusados
de intolerantes, de racistas o retrógrados.
Y
sin embargo, decir la verdad no es odio y por mucho que lo repitan no
lo será. Como dice un bello y sabio refrán africano, por mucho que el
tronco flote, nunca será cocodrilo. El odio es un sentimiento muy
difícil de detectar y de diagnosticar, pero es muy fácil callar la voz
de quienes no aplauden las políticas impuestas cuando el que detenta el
poder te puede acusar, juzgar y condenar por "crimen de odio".
Europa
no necesita leyes sobre el odio. Necesita memoria. Necesita valor para
mirar lo que ha sido y decidir si desea seguir existiendo. Porque si
todo se acepta, si todo se iguala, si todo se impone menos lo nuestro,
entonces nada queda. Y quien ya no sabe quién es, no puede defender
nada, ni siquiera a sus hijos y su legado. Me amparo en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
según el cual tengo derecho a expresar opiniones críticas, incluso si
son polémicas, contrarias al discurso oficial o molestas para otros.
Este texto no contiene, ni en su letra ni en su espíritu, ningún tipo de
incitación al odio, a la violencia, a la discriminación o al desprecio
hacia personas por su religión, raza, nacionalidad u origen cultural.
Al
contrario, las observaciones aquí expuestas constituyen una crítica
legítima y necesaria a ciertas políticas públicas, modelos ideológicos y
prácticas institucionalizadas que afectan la identidad de las
sociedades europeas de raíz cristiana.
Se habla aquí de hechos
documentados, de experiencias colectivas y de un llamado urgente a la
reflexión cultural profunda. No se ataca a individuos ni se menoscaba la
dignidad de ninguna persona. Sin embargo, este texto defiende el
derecho de todo pueblo —como lo han hecho históricamente otros— a
conservar su identidad, proteger de forma serena sus raíces, y
manifestar sus valores sin ser censurado, acusado ni obligado al
silencio.
Isabel Salas