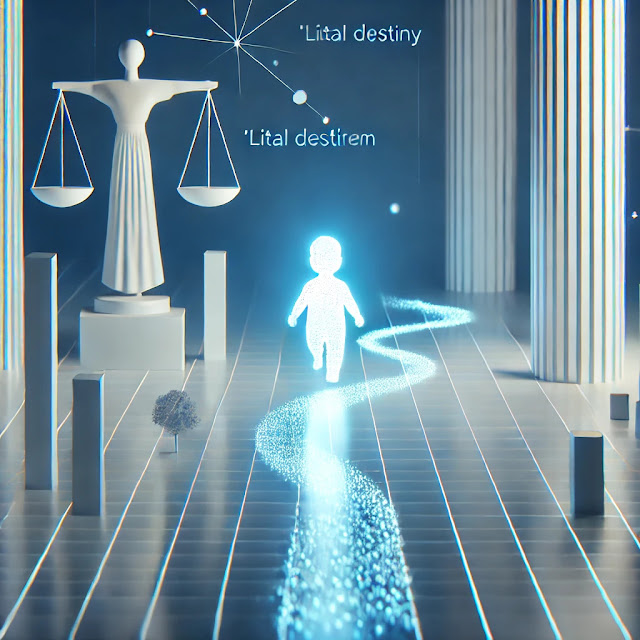Cuando el discurso se disfraza de lógica, es la falacia la que manda.
Agustín Laje, politólogo argentino conocido por su estilo combativo y por su crítica persistente al progresismo cultural y político, ha construido una imagen de defensor de la lógica, la verdad biológica y el pensamiento racional frente a lo que él describe como el caos ideológico de la izquierda moderna. Y además, lo ha hecho muy bien. Sin duda es muy astuto e inteligente.
Independientemente de que estemos o no de acuerdo en algunos asuntos, me he entretenido en diseccionar su discurso tratando de ser objetiva y respetuosa con el hombre aunque me he tomado la libertad de analizar al personaje.
Parte de su estrategia retórica consiste en denunciar —con frecuencia burlona— las supuestas falacias lógicas que cometen sus oponentes, presentándose a sí mismo como un adalid del pensamiento claro frente al “delirio ideológico” del feminismo, el transactivismo o el marxismo cultural. Sin embargo, tras una revisión atenta y rigurosa de su discurso se revela una paradoja interesante: Laje utiliza de forma sistemática muchas de las mismas falacias que denuncia, combinándolas con tergiversaciones deliberadas y manipulaciones retóricas para reforzar su posición.
Analizar críticamente su discurso me ha ayudado a estudiar y a profundizar en mis propias posturas y ha sido además bastante divertido. Mi conclusión es que no se trata de errores ocasionales que Agustín comete ni de fallos esporádicos en medio de un debate encendido. Al contrario, se trata de una estrategia muy clara en donde las falacias no solo aparecen en la estructura argumentativa sino que son los pilares de su discurso.
Lo mismo puede decirse de muchos otros divulgadores ideológicos —de derechas y de izquierdas— que construyen su credibilidad no sobre la solidez intelectual, sino sobre la eficacia persuasiva ante un público predispuesto que además prefiere explicaciones rápidas. Gente que quiere tomar partido mucho más que pensar por su cuenta. Deseosos de alinearse a un grupo con el que se puedan sentir arropados.
Uno de los vicios más recurrentes en su estilo es la falacia del hombre de paja, que consiste en distorsionar o simplificar en exceso el argumento contrario para atacarlo más fácilmente. Así, en vez de refutar lo que realmente sostienen las corrientes feministas, Laje suele presentar una versión caricaturesca: dice que el feminismo “odia a los hombres”, que quiere “la destrucción de la familia” o que “niega la biología al afirmar que un hombre puede ser mujer solo con decirlo”.
Lo cierto es que dentro del feminismo hay posiciones profundamente divergentes: feministas transincluyentes que defienden el reconocimiento de las mujeres trans, y otras —como muchas del feminismo radical clásico— que rechazan esa idea por considerar que borra la realidad material del cuerpo femenino. También hay feministas a favor y en contra de la prostitución, de los vientres de alquiler o del aborto, y no desde una perspectiva religiosa, sino desde un análisis crítico del capitalismo y del patriarcado.
Algunas autoras radicales —en el sentido original del término, ir a la raíz— cuestionan el aborto no porque lo consideren inmoral, sino porque entienden que muchas veces no es una elección libre, sino la consecuencia de un sistema que no apoya la maternidad ni protege la vida en condiciones dignas. Laje (intencional y estratégicamente) ignora todos estos matices y presenta al feminismo como un bloque monolítico y grotesco, que le sirve como enemigo perfecto para su narrativa. Por ejemplo, si una feminista afirma que “el patriarcado es un sistema social que históricamente ha favorecido a los hombres en muchos ámbitos”, Laje responde con: “Según ellas, todos los hombres somos unos opresores que queremos esclavizar a las mujeres. Es absurdo”. Así, no contesta al argumento real, sino a una versión deformada.
Otro de sus recursos habituales es la generalización apresurada. Laje toma ejemplos espectaculares de feministas extremas —marchas con pechos desnudos, pintadas en iglesias, performances provocadoras— y los presenta como si fueran el rostro auténtico y la “esencia” del feminismo contemporáneo. Además, comete perversamente un error semántico al usar el término “feminismo radical” como sinónimo de “feminismo violento o extremista”, cuando en realidad ese término se refiere (y él lo sabe) a una corriente teórica legítima, con décadas de desarrollo y debate interno que además coincide con él en algunos puntos.
Estrechamente vinculada con lo anterior, detectamos cuando seguimos con el análisis de su discurso, otra falacia, la de la falsa dicotomía. En su retórica, todo se plantea como un enfrentamiento binario: o estás con la biología, o estás con la ideología; o defiendes la verdad objetiva, o formas parte del delirio progre. Esta lógica excluye cualquier punto intermedio, niega los matices, y construye un marco mental donde todo se reduce a elegir entre dos bandos. Es una forma eficaz de movilizar emocionalmente al público, como él pretende y consigue, pero intelectualmente empobrecedora.
A esta simplificación se suma una de mis preferidas, la falacia de la pendiente resbaladiza, que aparece constantemente en sus discursos. Aceptar una pequeña concesión en materia de lenguaje o identidad lleva, según él, a consecuencias extremas. Si permitimos el uso del lenguaje inclusivo, mañana no se podrá hablar libremente. Si aceptamos que alguien cambie su género en un documento, en poco tiempo no sabremos quién es quién y la verdad desaparecerá. Esta lógica, que recurre a escenarios distópicos sin base proporcional, se ve reforzada por otra técnica: la apelación al miedo. Laje insiste en que los derechos trans, las reformas educativas con perspectiva de género o las leyes de identidad sexual no son solo políticas con las que se puede discrepar, sino amenazas existenciales a la civilización occidental. Se genera así un clima emocional donde cualquier medida de inclusión es vista como un paso hacia el colapso moral, político o incluso biológico de la sociedad, lo cual obviamente no es verdad.
No faltan tampoco los ataques encubiertos al adversario, bajo la forma de ad hominem disimulado. En esto es un maestro, no insulta directamente, pero descalifica cualquier postura contraria tachándola de “ingeniería social”, “manipulación ideológica” o “experimento cultural”. Al mismo tiempo, se presenta a sí mismo como una especie de mártir del pensamiento libre, perseguido por el sistema y censurado por decir la verdad, lo cual le permite neutralizar cualquier crítica racional: si lo critican, es porque lo quieren silenciar. Tengo que reconocer que esta parte es la que más gracia me hace. En Argentina se usa una expresión muy coloquial que me encanta, cuando alguien se queja sin razón o se hace la víctima estratégicamente se le dice que se vaya a "llorar al campito". Laje no solo no se va a llorar al campito sino que llorisquea artística y magistralmente en sus debates. Tiene su lado actor, sin duda.
En su discurso también aparece con frecuencia la falacia de autoridad, especialmente al citar pensadores como Aristóteles, Tomás de Aquino o Chesterton, como si su sola mención resolviera debates modernos sobre biología, género o derecho. Estas referencias, válidas en un contexto filosófico, se usan muchas veces de forma mecánica, como si representaran verdades eternas e inapelables. Precisamente Aquino es un personaje al que también estoy estudiando con mucho interés, ya os contaré.
Otros vicios argumentativos incluyen la petición de principio (“la ideología de género es falsa porque no se basa en la verdad”, cuando esa “verdad” ya está definida desde su propio marco ideológico), la apelación al sentido común (“es evidente que los sexos son dos, lo dice la naturaleza”, obviando las discusiones científicas y médicas reales), y la reducción al absurdo mal aplicada (“si un hombre puede decir que es mujer, entonces mañana uno podrá decir que es un perro”), que convierte el debate sobre derechos y reconocimiento en una broma sin fundamento.
A estas falacias se suman estrategias retóricas que refuerzan su efecto. Una de ellas es la redefinición interesada de términos clave. Palabras como “género”, “igualdad”, “patriarcado” o “diversidad” son vaciadas de su contenido académico y vueltas a llenar con significados ridículos o alarmantes, lo que facilita su rechazo. También recurre al cherry picking, seleccionando casos marginales o estudios excepcionales que respaldan su tesis, mientras ignora el consenso más amplio. Asimismo, construye enemigos abstractos y monolíticos: “la izquierda”, “el marxismo cultural”, “la agenda 2030” aparecen como si fueran bloques perfectamente coordinados, sin diferencias internas, sin matices, sin voces críticas dentro de sus propias filas.
Otra táctica efectiva es la victimización discursiva. Como dijimos antes, Laje se presenta como alguien que “solo está diciendo la verdad” pero que es atacado, cancelado o censurado por un sistema corrupto y cobarde. Esto genera simpatía en su audiencia, que lo ve como un luchador solitario contra una maquinaria ideológica aplastante. Finalmente, emplea tecnicismos filosóficos o jurídicos que a menudo no son necesarios en el contexto del debate, pero que le permiten dar una apariencia de profundidad o autoridad, aunque no aporten claridad.
En resumen, Agustín Laje domina las formas del debate público y utiliza una retórica muy eficaz para movilizar emocionalmente a su audiencia. Sin embargo, su discurso se apoya en múltiples falacias lógicas, tergiversaciones deliberadas y simplificaciones que impiden un análisis serio y riguroso de los temas que aborda. La aparente solidez de sus argumentos se deshace cuando se examinan con atención. Lo que queda es un ejercicio de propaganda ideológica revestido de erudición, que dice combatir la manipulación cultural pero que recurre a las mismas armas para imponer su visión.
Queda sólo una incógnita que desde fuera es imposible despejar: me gustaría saber cual es el verdadero objetivo de Laje ¿Poder? ¿Atención? ¿Un club de lectura solo para hombres con corbata y rifles? Nadie lo sabe. Tal vez ni él. A lo mejor está atrapado en su propio personaje. Quizás empezó jugando al polemista y ahora está encerrado en el traje del “defensor de la civilización”. Si se sacase el disfraz, su público tal vez lo abandonaría. Así que sigue ladrando y levantando polvo.
Sin duda un hombre interesante con el que debe ser muy divertido compartir un café. Como cordobés que es, lo imagino muy diferente al avatar que nos presenta públicamente, pues sus coterráneos suelen ser encantadores.
Isabel Salas
Te podría gustar esta otra entrada si la que acabas de leer te hizo gracia Eva y la culpa
O esta otra, que además te puede sorprender Feminismos y madres
De sobra está decirlo pero aclaremos que este texto es un ejercicio de crítica pública orientado al análisis discursivo. No pretende descalificar al sr. Laje como persona, sino examinar los recursos retóricos y argumentativos de su figura pública desde una perspectiva razonada y respetuosa.